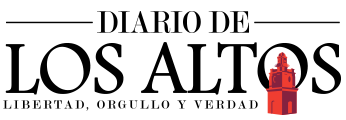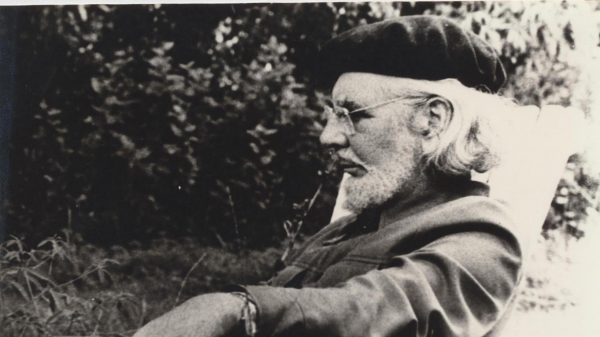Supongamos que se llama Marcelo Estrada, aunque bien podría quedarse en el anonimato, con eso que dijo Augusto Monterroso de que publicar en Guatemala es como permanecer inédito.
Bien; Estrada perteneció a una de las generaciones de escritores más estimulantes y ditirámbicas que tuvo el país a finales de los noventa, en su haber hay algunas novelas, un par de cuentarios y efervescentes volúmenes de poesía, y quizá por eso él prefiere el mote de «Poeta», sin replica alguna. Eso, sin contar la repisa llena de premios literarios que posee.
Su labor periodística, no obstante, tampoco puede pasar desapercibida. Por muchos años publicó en algunos de los periódicos de mayor sinapsis en el país, en ellos se veían luminosas y brahamánicas opiniones, dignas de ser recopiladas en una edición de amplio tiraje. En las redes sociales, con su galante lenguaje tan acostumbrado, como si de las mismas runas de la Cábala se tratara, se expresaba de forma transparente, voraz pero con elocuencia, saboteando, en su mayoría, la agenda cultural y política de la semana. Lo cual hacía de su oficio un manantial necesario. Mientras del otro lado de la finca teníamos un racimo de intelectuales voceando por sus parlantes mediáticos una agenda sistémica, Marcelo Estrada refrescaba y oxigenaba las pupilas atentas de los lectores avispados. Como todo comentario cargado de pólvora, hubo heridos y contraataques por parte de sus detractores, a los cuales no les prestaba atención, pues él prefería un seguidor inteligente a una libra de reverencias de eunucos mentales.
Todo iba bien hasta que un día decidió abandonar la literatura, el circuito literario y el lobby cultural. Se convirtió al «gurismo» y abrió, además, algo así como un centro de coaching espiritual, como si con su contrapunto de generación Jair Palacios escribiendo poemitas motivacionales no tuviéramos ya suficiente. Desde entonces sus columnas periodísticas y posts en redes sociales corren con menos caballos de fuerza. Nunca necesitó de financiamiento, pues se sabe que su madre le heredó un complejo doméstico en una zona fufurufa de la ciudad y además, ella, es accionista de una universidad guatemalteca administrada por jesuitas. Así que nunca se vio impelido a socavar la cultura en favor de su bolsillo.
Sus necesidades, al parecer, eran de carácter. El problema llegó cuando decidió alinearse con la dinámica facebookera y degradó su materia gris a un color más público y tibio. Él, que se hacía llamar poeta, perdió aquello que define su oficio en una sola palabra: novedad. Se resignó a echar mano de la misma bolsa de argumentos donde suelen sumergirse los más noveles columnistas: el chiste, la vulgaridad y los lugares comunes de la indignación. Pasó de ser un luminoso, un brahamánico columnista, a ser uno más del racimo: vocero de la agenda política de turno. ¿Y todo por qué? ¿Por unos cuantos likes? ¿Por necesidad de aprobación? Él, que se hace llamar coach espiritual, necesita besarle la mano al Papa. ¡Vaya iluminado!
Ha pasado de evidenciar vendas en los ojos a ponerlas. Pobre Marcelo Estrada, expoeta.