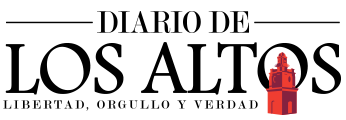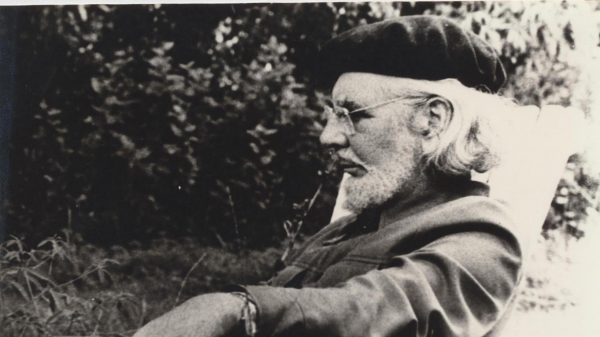En la ciudad de Guatemala, como cada año, está instalada a diez minutos de mi casa (si me voy caminando despacio), la feria patronal. Pensaba contarles el espectáculo: empezar por ese familiar descolor de los peluches de paca que, en casi todos los dudosos juegos de tiro, pesca y puntería ofrecen como premio. También en las baratijas coloridas convenceniños que venden en uno de cada tres puestos y que va desde teléfonos que usan batería como de reloj y que tienen tres tonos que en cinco minutos vuelven locos a los padres, pasando por las muñecas que al sacarlas del empaque pierden las extremidades, hasta las burbujas, invento atemporal y bello que termina en los pantalones porque en cuanto se abre, se derrama la mitad. También pensaba narrarles el olor a comida friéndose en el mismo aceite de los últimos diez días, la carne asada que sirven fría, las gaseosas tibias y los panitos mosqueados, y tal vez terminar contándoles del descontento que me produce la apretazón de gente que pugna en las noches por conseguir un puesto en los juegos mecánicos del que, por lo menos un treinta y tres por ciento saldrá a punto de vomitar o vomitando.
Sin embargo, leyéndome, pareciera que apática y no quisiera que piensen que los insto a no ir. Es solo que tengo una razón muy particular para que no me guste demasiado y quiero justificarme contándoles.
Tendría nueve o diez años y mis papás, serios católicos, decidieron llevarnos el mero día de la virgen a la iglesia y luego a la feria. Como un dato alterno, sepan que nunca me han gustado las frutas sin procesar. Me parecen horrorosas porque todas son como ácidas, cosa que se les quita al cocerlas o licuarlas con algo más. Puro sombrerito de Esquipulas, diría mi abuelita. Pero bueno. Era la feria y yo quería probar cosas nuevas. Así que en la entrada le pedí a papi que me comprara Mangos verdes con pepita y, aunque me vio con duda, porque nunca me gusta nada, accedió.

Estaba sintiendo las cosquillas del ácido en el interior de los cachetes, cuando vi la ruedona de Chicago. Nunca me había subido a una y me sentía temeraria, así que, como ya me habían comprado la fruta, pensé que probar con la rueda no sería problema. Papi y mami iban con mis hermanos, de tres y cuatro años por entonces, así que no podían descuidarlos, pero me compraron un ticket, me guardaron la bolsa de mangos, que iba a la mitad y me subí a la rueda, que por la hora, no tenía casi nada de gente.
Ese día descubrí que las alturas me dan miedo. Con la primera vuelta, todo bien. Mis papis abajo, diciéndome adiós, como si me fuera, con la mano y yo sintiendo apretado el estómago y cosquillas en la garganta. Algo así como la felicidad. La segunda vuelta se pareció a mi primera goma. Una espantosa sensación de vértigo y ganas de vomitar al ver hacia cualquier lado. Apreté los ojos para que el miedo se fuera, pero seguía sintiendo el movimiento. Abrí los ojos solo para verme bajando. La cara de diversión que se transformaba en preocupación de papi es lo último que vi porque sentí que me apagué. Y por supuesto que me apagué, porque él, pobre, tuvo que, hermanito en mano, correr con el operador de la rueda a pedirle que por favor de los favores parara la máquina, que me iba a caer, que me había desmayado.
Mi siguiente recuerdo es yo despertando y papi riéndose de mi cobardía, dos segundos antes de decir «Ahlagranpúchica» porque ya pasado el desmayo, mi cuerpo decidió que siempre no le gustaban los mangos verdes y que los quería devolver.
Me sentía tan mal, que caminamos un ratito por la feria y nos fuimos de vuelta a casa, jurando no volver.

Aún así, siempre lo hago. Hace poco, hasta volví a subirme a la rueda de Chicago. No es tan grande como la recordaba y aunque me temblaban las rodillas, tuve el valor de jugar a escupirle a un bote de basura y casi matar a una señora con el impacto de un pepitazo. No sé. Hay algo profundamente atractivo en los colores, en ese olor a frito casi rancio, en las risas de los niños y los gritos de la gente que casi gana el premio mayor y al final siempre solo le dan un descolorido peluche, que me pega justo en la nostalgia de ser chica y querer que papi esté allí para cuidarme y comprarme mangos, aunque sepa que no me gustan.
Qué bonita que es la feria.